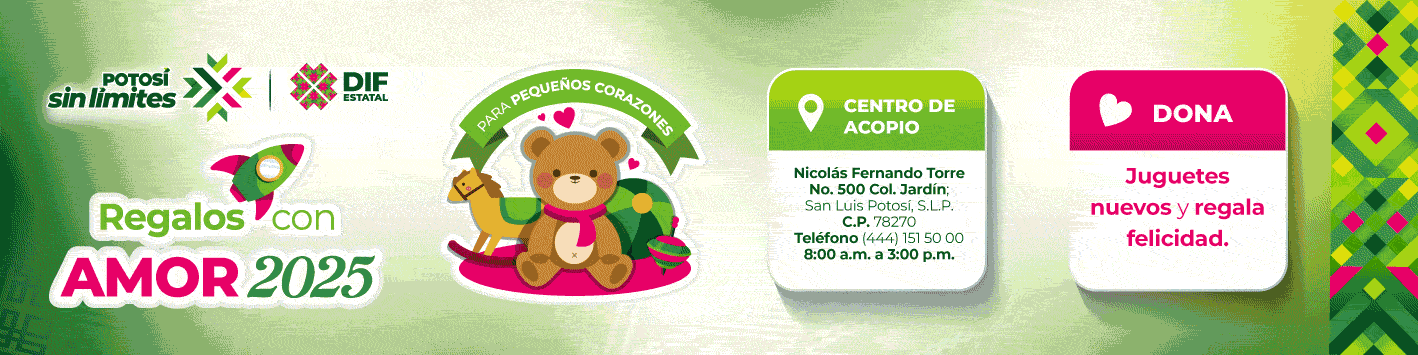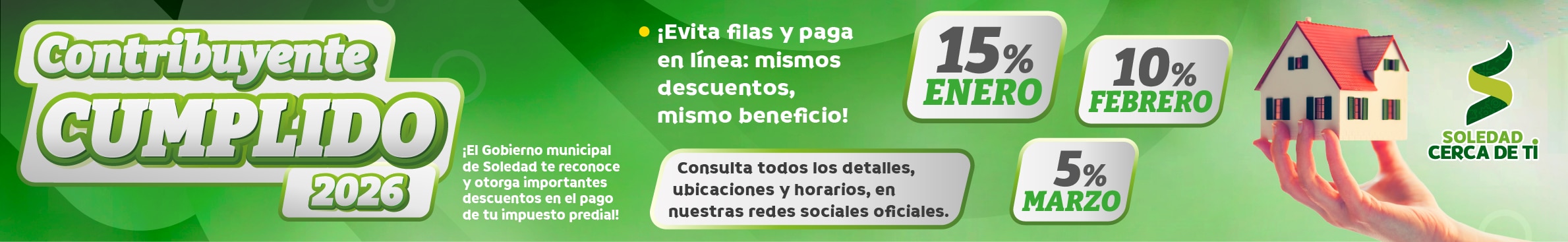Cuando miro a los ojos a mi perro, a mi gato o a cualquier otro animal, no veo a un «animal». Veo a un ser vivo como yo, a un amigo, a un alma que siente, que sabe de afectos y miedos y que merece el mismo respeto que cualquier persona.
El poder de una mirada trasciende mucho más allá del sentido de la vista. Por asombroso que parezca, nuestros nervios ópticos están íntimamente vinculados al hipotálamo, esa estructura delicada y primitiva donde se localizan nuestras emociones y nuestra memoria. Quien mira siente, y esto es algo que también experimentan los animales.

Si los ojos son la ventana del alma, algo me dice que los animales también la tienen, porque solo ellos saben hablar con ese lenguaje que no necesita palabras: es el idioma del afecto y el respeto más sincero.
Todos nosotros hemos experimentado alguna vez lo siguiente: ir a adoptar a un perro o un gato, y establecer de pronto una conexión muy intensa con uno en concreto al mirarlo a los ojos. Sin saber cómo, nos cautivan y nos atrapan. Sin embargo, los científicos nos dicen que existe algo más profundo e interesante que todo esto.

Dos de los animales habituados desde hace miles de años a convivir con el hombre son los perros y los gatos. A nadie le sorprende ya la forma tan sabia, a la vez que descarada, que tienen de interactuar con nosotros. Nos miran a los ojos fijamente y son capaces de expresar deseos y necesidades a través de todo tipo de arrumacos, de gestualidades, movimientos de cola y complicidades varias.
Hemos armonizado comportamientos y lenguajes hasta comprendernos, y esto, no es un acto casual. Es más bien el resultado de una evolución genética donde unas especies se han acostumbrado a convivir juntas, para beneficiarse mutuamente. Algo que tampoco nos sorprende es lo que nos reveló un un interesante estudio llevado a cabo por el antropólogo Evan MacLean: los perros y los gatos son muy capaces de leer nuestras propias emociones solo con mirarnos a los ojos.

Nuestras mascotas son sabios maestros de los sentimientos. Pueden identificar patrones gestuales básicos para asociarlos a una emoción determinada, y casi nunca fallan. No obstante, este estudio nos explica además: las personas solemos establecer un vínculo con nuestros perros y gatos muy similar al que construímos con un niño pequeño.
Los criamos, los atendemos y establecemos un lazo tan fuerte como si fuera un miembro más de la familia, algo que por asombroso que parezca, ha sido propiciado por nuestros mecanismos biológicos después de tantos años de interacción mútua.
Nuestras redes neuronales y nuestra química cerebral reacciona del mismo modo que si estuviéramos cuidando a un niño o a una persona que necesita atención: liberamos oxitocina, la hormona del cariño y el cuidado. A su vez, también ellos actúan del mismo modo: somos su grupo social, su manada, esos humanos complacientes con los que compartir el sofá y las siete vidas de un gato.

El mundo es mucho más bonito visto a través de los ojos de un animal. Si todas las personas tuviéramos la excepcional habilidad para conectar con ellos de este modo, «recordaríamos» aspectos que antes nos eran innatos y que ahora, hemos olvidado por el rumor de la civilización.
Nuestras sociedades están aferradas al consumismo, a la sobreexplotación de los recursos para herir a Gaia, este planeta Tierra que nuestros nietos deberían heredar con la hermosura de antaño, con sus ecosistemas intactos, con su naturaleza igual de hermosa, viva y reluciente, y no con tantas fracturas casi insalvables.
Es posible que a día de hoy nuestros perros ya no nos sean útiles para conseguir alimento. No obstante, para muchas personas la cercanía y compañía de un perro o un gato sigue siendo imprescindible para «sobrevivir».

Nos proveen de cariño, de dosis inmensas de compañía, alivian penas, confieren alegrías y nos recuerdan cada día por qué es tan reconfortante mirarlos a los ojos. No necesitan palabras, porque su lenguaje es muy antiguo, muy básico y hasta maravillosamente primitivo: el amor.