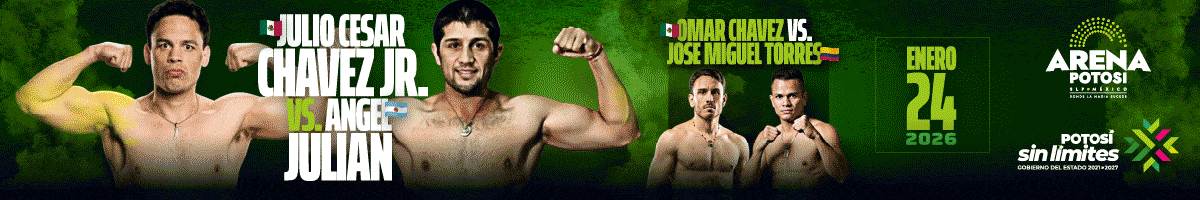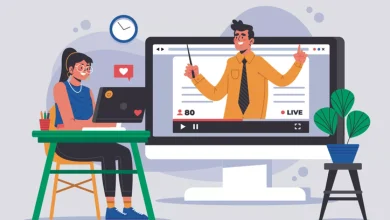Desde pequeños nos enseñan a “no imaginar cosas” como si lo que ocurre en la mente fuera inofensivo, un juego privado sin impacto real. Sin embargo, la psicología y la neurociencia contemporáneas han demostrado algo inquietante: el cerebro no distingue con claridad entre lo que ocurre en el mundo externo y lo que imaginamos con suficiente intensidad. Para nuestro sistema nervioso, una amenaza pensada puede resultar tan real como una amenaza presente.
Diversas investigaciones muestran que cuando imaginamos escenarios con carga emocional (especialmente negativos o catastróficos) se activan las mismas redes neuronales involucradas en la experiencia real. La amígdala, encargada de detectar peligro, y los sistemas de respuesta al estrés reaccionan como si aquello que tememos estuviera ocurriendo aquí y ahora. El cuerpo no espera a comprobar la veracidad del pensamiento: simplemente responde.
Este fenómeno se vuelve especialmente relevante cuando hablamos de rumiación, ese hábito mental de dar vueltas una y otra vez a los mismos pensamientos negativos. Imaginar conversaciones futuras que terminarán mal, anticipar fracasos o recrear posibles desgracias no es solo un ejercicio mental; es una forma de estrés sostenido. Desde la teoría de la cognición perseverante, se ha demostrado que pensar repetidamente en amenazas prolonga la activación fisiológica del estrés incluso en ausencia de un peligro real.
Así, aunque estemos sentados en silencio, el organismo puede estar funcionando como si estuviera huyendo. Aumenta el cortisol, se eleva la tensión muscular, el ritmo cardíaco se acelera. Cuando este estado se mantiene en el tiempo, deja secuelas. No solo hablamos de ansiedad o agotamiento emocional, sino de consecuencias más profundas: mayor riesgo cardiovascular, alteraciones del sistema inmunológico, problemas digestivos y una mayor vulnerabilidad a trastornos depresivos y ansiosos.
Lo más paradójico es que muchas personas creen que preocuparse las prepara para lo peor, cuando en realidad el cuerpo paga el precio de batallas que nunca ocurren. Estudios recientes han mostrado que los miedos generados en la imaginación pueden consolidarse en la memoria emocional y persistir incluso después de haber descansado o de haber vivido experiencias positivas. El cerebro aprende a vivir en alerta, como si el peligro fuera constante.
La rumiación también afecta nuestra capacidad de regulación emocional. Al reforzar los circuitos del miedo, se debilita la intervención de la corteza prefrontal, encargada de poner perspectiva, evaluar probabilidades y frenar respuestas automáticas. Cuanto más rumiamos, más difícil se vuelve salir de ese bucle, y más “real” se siente aquello que solo existe como pensamiento.
Reflexionar sobre esto no implica negar los problemas reales, sino reconocer el poder de la mente para amplificarlos. Imaginar lo peor no nos protege: nos desgasta. Por eso, aprender a relacionarnos de otra manera con nuestros pensamientos (a observarlos sin habitarlos, a cuestionarlos sin luchar contra ellos) no es un lujo moderno, sino una necesidad psicológica. Porque, aunque la catástrofe solo exista en la imaginación, el cuerpo la vive como si fuera verdad.
Estefanía López Paulín
Contacto: [email protected]
Número: 4881154435